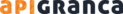A principios de la década de 1990, una minoría de apicultores en Canarias optó por romper el consenso regional que abogaba por detener la creciente e irregular importación de abejas foráneas. Esta práctica representaba un riesgo significativo para la conservación de la abeja negra canaria una raza adaptada durante milenios al ecosistema insular. Las preocupaciones principales giraban en torno a la posible hibridación, el aumento de la agresividad en las colmenas y la introducción de enfermedades desconocidas en el archipiélago. En este artículo nos centraremos este último aspecto.
Consecuencias sanitarias de la importación de abejas foráneas.
La introducción de abejas exóticas ha tenido un impacto notable en la salud apícola de Canarias. A continuación, se detallan las principales consecuencias sanitarias derivadas de esta práctica:
-

Boletin informativo núm. 1. ApiGranca,1992 La varroa y virus asociados. La introducción de Varroa destructor en las Islas Canarias en 1993, a través de importaciones de abejas foráneas en Tenerife, trajo consigo no solo el ácaro, sino también una serie de virus previamente ausentes en la región. Entre estos se encuentran el Virus de la Parálisis Aguda, el Virus de la Parálisis Crónica, el Virus de las Alas Deformes y el Virus de la Cría Ensacada. Estos patógenos, transmitidos por la varroa, han afectado significativamente la salud de las colonias locales.
Actualmente, no existen tratamientos efectivos contra estos virus, lo que hace que el control del ácaro sea esencial para minimizar su propagación. Los apicultores canarios invierten anualmente alrededor de 200.000 euros en medidas de control contra la varroa. La falta de intervención oportuna puede resultar en la muerte de las colmenas afectadas. - Resistencia a tratamientos. En la década pasada, se registró en la isla de El Hierro una importación significativa de abejas Buckfast procedentes de Norteamérica. Esta introducción tuvo varias consecuencias sanitarias y ecológicas.
Un estudio realizado en 2021 identificó una mutación específica del ácaro, originaria de Estados Unidos, que lo hacía resistente a los tratamientos y que ya estaba presente en abejas de Grecia y también en El Hierro. Esto evidencia cómo la intervención humana ha facilitado la dispersión de ácaros resistentes, lo que dificulta aún más su control y manejo. - La loque americana también es una enfermedad de reciente aparición en las islas debida a la introducción de abejas foráneas. Se ha detectado en la mayoría de las islas, aunque han sido los apicultores de La Palma y Gran Canaria los únicos que han comunicado oficialmente su presencia, los únicos que han procedido al sacrificio mediante quema voluntaria. Dentro de la gravedad de esta enfermedad podemos aún sentirnos satisfechos de que la cepa existente en las islas sea una de las más manejables y a que contamos con un método natural para mantener controlados los brotes de esta enfermedad, gracias a los estudios en la universidad de Gratz (Austria) de un investigador grancanario. Aunque hay que tratar a las colmenas para controlar la enfermedad el riesgo de entrada de cepas más virulentas continúa presente con la importación de abejas foráneas.
- La nosemosis, es una enfermedad silenciosa para las abejas y detectada en Canarias en este siglo XXI, también introducida con la importación de abejas foráneas. De las dos variedades, Nosema apis y Nosema ceranae, es esta última la que prevalece en Canarias y se ha extendido por todas las colmenas. Hay remedios preventivos contra este microsporidio pero su control debe ser continúo.
- Acecho de nuevos ácaros. La comunidad científica internacional alerta sobre la posible llegada de otras dos nuevas amenazas para la apicultura, con la expansión en Europa oriental de dos parásitos de las abejas: el pequeño escarabajo de las colmenas (Aethina tumida, casi indetectable al ojo humano) y el ácaro de Tropilaelaps spp. Mientras, en Canarias, continúa la importación de abejas foráneas que no hacen sino aumentar el riesgo de llegada de nuevas enfermedades.
Egoísmo importador. Los pocos importadores de abejas foráneas existentes en Canarias lejos de reconocer el enorme daño causado a sus colegas continúan sacando pecho para mantener sus prácticas, poniendo en riesgo continuo la cría de abejas en todas las islas y acusando a quienes son la mayoría de apicultores de querer imponer a la fuerza nuestra raza autóctona. Algunos de estos importadores ocupan posiciones directivas en diversas asociaciones apícolas, lo que les ha permitido ejercer una influencia significativa en la toma de decisiones y en la opinión pública. A pesar de representar menos del 1% de los apicultores de las islas, su presencia en cargos directivos les ha facilitado promover sus intereses particulares. Han intentado proyectar una imagen de división en el sector, cuando en realidad la gran mayoría aboga por la conservación de la abeja negra canaria y la prohibición de importaciones que ponen en riesgo la apicultura local.
Los nuevos desafíos medioambientales que está trayendo el cambio climático inciden de manera especial en un sector tan frágil como los polinizadores y la apicultura. En la Resolución del Parlamento Europeo con título Perspectivas y desafíos para el sector apícola de la Unión P8_TA(2018)0057 la UE muestra el camino a seguir, y no es otro que la aplicación de Reglamento R-UE-1143/2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Por todo ello, los apicultores canarios debemos parar de manera contundente la práctica importadora de abejas foráneas y denunciar a quien la lleva a cabo.
Publicamos a continuación un resumen de las principales enfermedades introducidas por los importadores de abejas foráneas.
1.- Varroosis.
1.a. Virus asociados a la varroosis.
1.b. Resistencia a los tratamientos.
2.- Loque americana.
3.- Nosemosis.
4.- Aethinosis y Tropilaelapsis.
1.- VARROA DESTRUCTOR.
El ácaro Varroa destructor es un parásito externo que afecta a las abejas melíferas, debilitándolas y transmitiendo diversas enfermedades. En las Islas Canarias, su presencia ha tenido un impacto significativo en la apicultura local.
Introducción y expansión en las Islas Canarias
Según la Orden 872/1998 ,de 9 de junio, publicada en el Boletín Oficial de Canarias, la varroa fue detectada por primera vez en Tenerife en 1993, debido a la importación de razas de abejas no autóctonas. Desde Tenerife, el ácaro se propagó al resto del archipiélago, afectando a las colonias de abejas en diversas islas. Para proteger las islas de La Palma y El Hierro, se establecieron medidas específicas destinadas a prevenir la entrada y propagación de la varroosis en estas zonas, finalmente el ácaro también llegó a estas dos islas a principios del s. XXI.
Alimentación y efectos en las abejas
Tradicionalmente, se creía que la Varroa destructor se alimentaba exclusivamente de la hemolinfa de las abejas. Sin embargo, investigaciones más recientes han demostrado que este ácaro también consume los cuerpos grasos de las abejas, órganos esenciales para funciones como la regulación energética, la inmunidad y la desintoxicación de pesticidas. Esta doble alimentación debilita aún más a las abejas, haciéndolas más susceptibles a enfermedades y reduciendo su esperanza de vida.
Impacto en la apicultura canaria
La introducción de la varroa en las Islas Canarias ha supuesto un desafío considerable para los apicultores locales. La parasitación por este ácaro no solo debilita a las abejas, sino que también facilita la transmisión de virus y otras enfermedades, lo que puede llevar al colapso de colonias enteras. Para mitigar estos efectos, se han implementado programas de control y manejo de la varroosis, incluyendo tratamientos químicos y métodos de manejo integrados. No obstante, la lucha contra la varroa sigue siendo una prioridad en la apicultura canaria para garantizar la salud y sostenibilidad de las colonias de abejas.
Para combatir la infestación por Varroa destructor, los apicultores en Canarias emplean diversas estrategias de control, tanto químicas como no químicas. Entre las medidas químicas, se utilizan acaricidas específicos que deben aplicarse con precaución para evitar la contaminación de los productos apícolas y prevenir la resistencia del ácaro. Además, se implementan métodos físicos y biotécnicos, como el uso de fondos de colmena con malla para facilitar la caída de los ácaros y técnicas de manejo que interrumpen el ciclo reproductivo del parásito.
La lucha contra Varroa destructor en Canarias es un desafío constante que requiere la colaboración entre apicultores, investigadores y autoridades locales. La implementación de programas de monitoreo, la adopción de prácticas de manejo integradas y la educación continua son fundamentales para mitigar el impacto de este parásito en las colonias de abejas y asegurar la sostenibilidad de la apicultura en las islas.
Volver
1.a.- Virus asociados a la varrosis.
El ácaro Varroa destructor es un parásito que no solo debilita a las abejas melíferas (Apis mellifera) al alimentarse de ellas, sino que también actúa como vector de diversos virus que afectan gravemente la salud de las colonias. A continuación, se detallan algunos de los principales virus asociados a este ácaro:
- Virus de las alas deformes (DWV, Deformed Wing Virus)
Este es uno de los virus más comunes y devastadores transmitidos por Varroa destructor. Las abejas infectadas presentan alas deformes, lo que les impide volar y realizar sus actividades normales, llevando a una reducción significativa de la población de la colonia. La transmisión del DWV se ve facilitada por la presencia del ácaro, que incrementa la carga viral en las abejas. - Virus de la parálisis aguda de las abejas (ABPV, Acute Bee Paralysis Virus)
El ABPV causa parálisis en las abejas, que eventualmente mueren fuera de la colmena. La infestación por Varroa destructor aumenta la prevalencia y severidad de este virus, contribuyendo al debilitamiento y colapso de las colonias. - Virus de la parálisis aguda israelí (IAPV, Israeli Acute Paralysis Virus)
Identificado inicialmente en Israel, el IAPV está asociado con síntomas de parálisis en las abejas y ha sido implicado en casos de desórdenes de colapso de colonias. La relación entre Varroa destructor y la transmisión de IAPV destaca la importancia del control del ácaro para prevenir infecciones virales. - Virus de la parálisis crónica de las abejas (CBPV, Chronic Bee Paralysis Virus)
El CBPV provoca parálisis crónica en las abejas, que se manifiesta en temblores, incapacidad para volar y muerte prematura. Aunque la transmisión de este virus puede ocurrir por contacto directo entre abejas, la presencia de Varroa destructor puede facilitar su propagación dentro de la colonia. - Virus de la cría ensacada (SBV, Sacbrood Virus)
El SBV afecta principalmente a las larvas de las abejas, causando que mueran antes de alcanzar la etapa adulta. Las larvas infectadas desarrollan una apariencia de «saco» debido a la acumulación de líquido debajo de su piel. La infestación por Varroa destructor puede aumentar la susceptibilidad de las larvas a este virus.
La interacción entre Varroa destructor y estos virus crea un efecto sinérgico que agrava el impacto en las colonias de abejas, subrayando la necesidad de estrategias efectivas de manejo y control del ácaro para mantener la salud y supervivencia de las abejas melíferas.
1.b.- Resistencia a los tratamientos.
En la década pasada, se registró en la isla de El Hierro una importación significativa de abejas Buckfast procedentes de Norteamérica. Esta introducción tuvo varias consecuencias sanitarias y ecológicas.
Uno de los efectos más notorios fue el aumento de la agresividad en las colmenas. La hibridación con las abejas locales generó un comportamiento más defensivo, obligando a los apicultores a trasladar muchas colmenas lejos de zonas habitadas para evitar incidentes.
Además, la importación tuvo un impacto negativo en el censo de colmenas, ya que los desafíos derivados de la agresividad y otros factores llevaron a una reducción del número de colmenas activas en la isla.
Otro aspecto preocupante fue la introducción de cepas de varroa resistentes a los tratamientos convencionales. Un estudio realizado en 2021 identificó una mutación específica del ácaro, originaria de Estados Unidos, que ya estaba presente en abejas de Grecia y también en El Hierro. Esto evidencia cómo la intervención humana ha facilitado la dispersión de ácaros resistentes, lo que dificulta aún más su control y manejo. La importación de estas abejas Buckfast contribuyó a la propagación de esta variante de varroa, agravando la situación sanitaria de las colmenas en la isla y aumentando los costos de tratamiento para los apicultores.
Estos eventos subrayan la importancia de evitar la importación de abejas foráneas, ya que pueden introducir enfermedades y parásitos resistentes, poniendo en riesgo la apicultura local y la biodiversidad de las islas
Volver
2.- Loque americana.
La loque americana es una enfermedad bacteriana que afecta a las larvas de las abejas melíferas (Apis mellifera), causada por la bacteria Paenibacillus larvae. Esta bacteria presenta diferentes genotipos, denominados ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus), que se distinguen por su virulencia y características específicas.
Principales genotipos de Paenibacillus larvae:
- ERIC I: Es el genotipo más comúnmente encontrado a nivel mundial. Las cepas ERIC I suelen causar la muerte de las larvas infectadas en aproximadamente 12 días. Debido a este período más prolongado, es más probable que las larvas mueran después de que las celdas hayan sido operculadas, lo que facilita la identificación de la enfermedad por los apicultores mediante signos clínicos visibles, como opérculos hundidos y perforados.
- ERIC II: Aunque menos frecuente que ERIC I, este genotipo es altamente virulento. Las larvas infectadas por cepas ERIC II suelen morir en un plazo de 7 días, a menudo antes de que las celdas sean operculadas. Esta rápida mortalidad puede dificultar la detección temprana de la enfermedad, ya que los signos clínicos tradicionales pueden no estar presentes.
- ERIC III y ERIC IV: Estos genotipos son raros y se han identificado en contadas ocasiones. Las cepas pertenecientes a estos grupos también muestran una alta virulencia, similar a ERIC II, causando la muerte de las larvas en pocos días. Sin embargo, debido a su rareza, hay menos información disponible sobre su distribución y características específicas.
- ERIC V: Este es un genotipo recientemente identificado a partir de una muestra de miel en España. Aunque su descubrimiento es reciente, se ha observado que comparte características con los otros genotipos en términos de morfología y metabolismo. Se requieren más estudios para comprender plenamente su virulencia y distribución geográfica.
La identificación precisa del genotipo de P. larvae en una colonia afectada es crucial para determinar la estrategia de manejo adecuada. Dado que los genotipos más virulentos pueden causar la muerte de las larvas antes de la operculación, es posible que las técnicas de diagnóstico tradicionales no sean suficientes. Por lo tanto, se recomienda el uso de métodos moleculares avanzados, como la PCR, para una detección y tipificación precisas.
Además, la comprensión de la distribución de estos genotipos puede ayudar en la implementación de medidas preventivas y de control más efectivas, adaptadas a las cepas específicas presentes en una región determinada.
3.- Nosemosis: la enfermedad silenciosa.
Nosema ceranae es un microsporidio que parasita a las abejas melíferas (Apis mellifera), afectando su salud y productividad. En las Islas Canarias, se ha detectado la presencia de este patógeno, lo que representa una preocupación para la apicultura local.
Un estudio titulado «Presencia de Nosema ceranae asociada con la introducción de abejas reinas» analizó la prevalencia de Nosema spp. en colonias de las Islas Canarias y evaluó la influencia de la introducción de reinas de diferentes orígenes en la dispersión del patógeno. Los resultados indicaron un aumento en el número de colonias positivas para N. ceranae, sugiriendo que la importación de reinas podría estar contribuyendo a la propagación de este microsporidio en la región.
La enfermedad causada por N. ceranae puede provocar la despoblación de las colmenas y pérdidas en la producción de miel. A diferencia de Nosema apis, N. ceranae no suele manifestar síntomas evidentes como diarrea, lo que dificulta su detección temprana. Además, se ha observado que N. ceranae puede tener una mayor virulencia y resistencia, permitiendo su propagación en diversas condiciones climáticas.
La expansión de N. ceranae en las Islas Canarias está influenciada por prácticas apícolas como la introducción de reinas de diferentes procedencias. Es fundamental que los apicultores locales implementen medidas de control y prevención, como la cuarentena y el monitoreo regular de las colmenas, para mitigar la propagación de este patógeno y proteger la salud de las abejas en la región.
Volver
4.- Aethina tumida y Tropilaelaps spp.
Ante el riesgo de aparición en nuestro país de alguna de las enfermedades de los animales que, por su gran difusibilidad y patogenicidad, están incluidas como enfermedades de declaración obligatoria en la UE, el SG Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó en 2021 un Manual Práctico de Operaciones en la Lucha contra Aethina tumida y Tropilaelaps spp, que permita tener establecidos los protocolos de organización y actuación de forma previa.
Este manual deberá utilizarse junto con el Plan Coordinado Estatal de Alerta Sanitaria Veterinaria y la normativa vigente en materia de Sanidad y Bienestar Animal. Con este documento se da cumplimiento a los requerimientos de la normativa comunitaria vigente en la materia.
Volver